Repensar el acuerdo social. Nuevos emergentes y demandas en disputa – Por Nahuel Sosa
11 mayo, 2021
category: FORO DEBATE
Argentina es un país que está atravesado por profundas desigualdades, constitutivas y estructurales, de diversos orígenes y características. Uno de los principales desafíos a la hora de planificar políticas públicas de largo plazo, está vinculado a las transformaciones necesarias dentro del Estado para articular políticas que efectivamente avancen en revertir y desarticular esas desigualdades en la construcción de un modelo de desarrollo nacional a largo plazo. Pero para que este desafío sea posible es imprescindible una ciudadanía activa, participativa y reflexiva que protagonice los cambios por venir. En este sentido, tanto el desarrollo de las capacidades estatales, la participación popular y las transformaciones en la democracia, forman parte de una agenda estratégica en la proyección de un país federal, inclusivo e igualitario. En este apartado avanzaremos en el diagnóstico y desarrollo de propuestas de políticas públicas cuyo eje será la construcción de un nuevo contrato político para un proyecto de largo plazo que asuma los desafíos de defender y profundizar la democracia. Y será abordado a partir de las siguientes dimensiones: derechos humanos y memoria histórica, demandas sociales y participación ciudadana, política para la profundización de la democracia y estrategias para consolidar una justicia independiente con perspectiva de género.
Hablar de contrato ciudadano implica, inevitablemente, asumir una posición política situada y un compromiso hacia el futuro. En un contrato, todas las partes ceden algo y cada quien lo hace con el convencimiento de que así se potenciará un resultado, un proyecto que sólo es posible en comunión. En cierto sentido, consiste en aceptar retroceder un paso para luego avanzar dos. Se cede para aportar al interés común de las partes, a un interés colectivo. Se trata de un acto simultáneo que enlaza a las partes como eslabones de una cadena.
Su verdadera potencia radica en la práctica concreta, en la esfera de la realización material. Pacta sunt servanda, decían los romanos: lo pactado obliga. Si un contrato no se cumple, pierde su esencia. Si aquello que le dio origen no se realiza, su razón de ser desaparece. “El hombre ha nacido libre y, sin embargo, vive en todas partes entre cadenas. El mismo que se considera amo no deja por eso de ser menos esclavo que los demás”, sentenció Jean-Jacques Rousseau desde las entrañas de la Revolución Francesa, en una de las obras políticas más importantes de nuestro tiempo: El contrato social.
Más de dos siglos después, la idea de contrato ciudadano sobrevuela los debates políticos y académicos. No es casualidad. En el marco de sociedades con altos niveles de fragmentación social y polarización política, pensar un nuevo contrato político y social entendido como serie de acuerdos básicos deseables y realizables se torna una condición imprescindible para el desarrollo de una democracia plena y saludable.
Los contratos potentes sólo son posibles si se construye una voluntad común que sea capaz de dar cuenta de las propias diversidades y disidencias que la componen. Son momentos constituyentes que despliegan la imaginación política, la autonomía social y sobre todo una reflexividad colectiva que “supone la liberalización de la creatividad colectiva, la cual permite formar proyectos colectivos para empresas colectivas y trabajar en ellos” (Castoriadis, 2008; 123).
Atravesamos una época de desapego a las tradiciones, en la que los individuos ya no se guían por las estructuras organizativas clásicas, sino que se mueven como sujetos flexibles, desterritorializados y en tránsito entre la virtualidad y la realidad.
Zygmunt Bauman habla de la “modernidad líquida” para dar cuenta de este momento de la historia en el que realidades sólidas que antes podían proveer estabilidad, como el trabajo o el matrimonio, se desvanecen: el vértigo, la ansiedad, los compromisos pasajeros, la flexibilidad, la fluidez y la desenfrenada búsqueda de la satisfacción más inmediata son algunas de las características de esta etapa (Bauman, 2005).
Estas transformaciones también implican una resignificación de la subjetividad, los deseos, y las formas de concebir el mundo de los sujetos sociales. Las revoluciones en el campo de la tecnología y la informática, los desplazamientos en los modos de acumulación del capital y la globalización en tanto metarrelato de horizonte político e ideológico, son algunas de las claves que explican los cambios en la forma de percibir y autopercibirse.
Si vivimos en una sociedad de riesgo, con personas que luchan día a día contra esa incertidumbre estructural, entonces uno de los principales objetivos del contrato político será recuperar esa seguridad perdida a partir de la confianza, el cuidado y la predictibilidad. ¿Pero qué significa un contrato responsable, situado en este aquí y ahora? ¿Se limita acaso a restituir el orden vulnerado? ¿O, por el contrario, remite a un orden constituyente capaz de dar vuelta la página con una perspectiva renovada y transgresora? ¿Cómo tendrá en cuenta este contrato político a los nuevos emergentes, a los sujetos sociales que confrontan con las formas de desposesión actuales y resisten la precarización estructural de la vida?
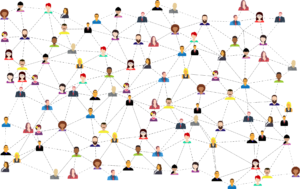
La democracia occidental, en tanto orden político y social, está siendo cuestionada a nivel global. Y es que, en muchos países, esta democracia coexiste con un modelo económico que siembra desigualdad y no da respuesta a necesidades básicas.
Esta desigualdad convierte a nuestras democracias en tierra fértil para que florezcan tendencias políticas autoritarias, que encuentran en un simplista discurso de orden la solución a problemas centrales de redistribución de la riqueza y del poder.
Discursos que ya no solamente no se preocupan por la felicidad de nuestra vida en común, sino que ni siquiera se preocupan por las condiciones de supervivencia de vastos sectores sociales.
Rechazo, represión y negación de derechos frente a los inmigrantes que invaden nuestras calles, rechazo y olvido frente a los pueblos originarios que ocupan nuestras tierras, frente al feminismo que desintegra a las familias, frente a los choriplaneros y vagos que viven a costas del trabajo ajeno. En resumen, culpabilización y rechazo a quienes son subalternizados por viejos y un nuevos regímenes económicos, políticos y culturales.

Buena parte de esos discursos de rechazo, represión y negación de derechos se estructuran a partir de una gramática del orden. No en todos los casos, no en todas las manifestaciones, este discurso de orden se tiñe de discursos de odios. Las identidades políticas colectivas necesitan de otro, de un exterior que constituya la propia identidad. En algunos casos, no en todos, los discursos de orden se construyen ya no a la luz de una distancia con los otros y las otras, sino a partir de un odio profundo.
Orden, orden y orden, nada mejor para resolver virtualmente el conflicto. El orden supera la contradicción, básicamente porque la contradicción no es más un eufemismo para estirar el conflicto, el orden en cambio lo suprime. Si hay orden, no hay conflicto; si no hay conflicto entonces, hay estabilidad; si hay estabilidad, hay progreso. Así funcionan, palabras más palabras menos, las bases de los renovados discursos de odios. Porque el conflicto implica, inevitablemente, un otro con quien confrontar, un otro que no quiere el orden. El orden es por lo tanto la negación de un otro, sin conflicto no hay otredad, no hay diversidad, no hay pueblo, no hay democracia. Por el contrario, hay un nosotros sin ellos. Entonces ¿se puede reivindicar el conflicto y a la vez el orden? ¿O quienes creemos que la realidad es contradictoria, compleja, dinámica y dialéctica estamos condenados a ser los profetas del desorden? ¿A qué orden nos referimos?
Entonces, empecemos a hablar del verdadero conflicto: la Argentina tiene profundas grietas en términos de desigualdad socioeconómica que configuran una ciudadanía de primera y otra de segunda. Desengrietar es, justamente, animarse a construir un nuevo contrato en el cual la transformación pase más por ordenar lo económico que por imponer un falso orden cultural que consagra los privilegios de las minorías. No se puede escindir la economía del discurso democrático, mantener en perspectiva el desarrollo y el éxito de las políticas redistributivas es imprescindible para la vitalidad de la democracia (Aboy Carles, 2021). Dicho de otro modo, si el status quo propone la anarquía del mercado, un nuevo contrato ciudadano deberá redistribuir para crecer, y orientar el crecimiento hacia un modelo de desarrollo inclusivo. Y para que el contrato se aplique y perdure en el tiempo hay que pensar que es algo más -bastante más- que una puja de precios y salarios. Pero también, que es algo más que un pacto de tolerancia. El nuevo contrato político debe dar lugar al cambio estructural. Y este requiere de dos piezas claves; en primer lugar, de una economía política con alianzas claves para sostener los acuerdos; en segundo lugar, una nueva narrativa que gane nuevos consensos y permita la solidaridad se vuelva un valor intrínseco e indiscutible.
El contrato ciudadano no es pensar todos iguales, no es negar las diferencias ni las disidencias sino por el contrario es un espacio para sintetizar y procesar el conflicto. Este es tal vez el sentido de este nuevo acuerdo social: instituir desde los conflictos y las heterogeneidades sociales, instituir produciendo individualidades autónomas.
Atenas del siglo V es la cuna de la democracia, pero en su lecho no encontramos teorías políticas que la respalden. Más allá del discurso fúnebre de Pericles narrado por Tucídides y algún pasaje de los denominados sofistas, el pensamiento ateniense fue hostil con la democracia.
Sin embargo, no fue hostil con la búsqueda de felicidad de los atenienses. Aunque negada a las mujeres, extranjeros y esclavos, el horizonte del régimen político pensado por Platón y por Aristóteles era la felicidad de los ciudadanos. La modernidad rebajó las pretensiones de la política y desplazó el objetivo de la felicidad de la vida por la mera conservación de la vida. Si la pregunta política antigua era cómo organizarnos para vivir juntos y ser felices, la pregunta moderna es como organizarnos para vivir juntos y (o para) sobrevivir (Benente, 2020)
Si la modernidad había rebajado las pretensiones de la política ubicando en el objetivo de nuestra vida en común ya no la felicidad sino la mera supervivencia, en la actualidad tenemos frente nuestros ojos bloques de poder que ni siquiera se preocupan por la conservación de la vida de todos y de todas.
Nuestra apuesta debe ser reconstruir un contrato político que, como los antiguos, recupere el objetivo de la vida feliz. Pero, a diferencia de los antiguos, que piense esa felicidad no para unos pocos sino para todos y todas. Y debemos pensar y construir esa felicidad entre todos y todas, aunque ello represente un escándalo para quienes insisten en que solo unos pocos tienen los títulos para hacerlo.

Los desafíos de la democracia: defenderla y profundizarla
La llegada de la pandemia implicó un impasse en el quehacer de la inercia en la cual estábamos a nivel social en todo el mundo. Estableció una pausa de la cual no saldremos igual a como entramos.
Aprovechar este momento para repensar de dónde venimos y dónde nos encontramos resulta indispensable para dibujarnos hacia dónde queremos ir. No sólo reflexionar la construcción de las democracias futuras que deseamos, sino también la disputa por un nuevo sentido común que conduzcan hacia su fortalecimiento y refundación de la noción en torno a las repúblicas hacia un horizonte de mayor igualdad de derechos y posibilidades (Sosa y Reiszer, 2020)
Pero también la pandemia implicó un crecimiento en nuestro país y a nivel internacional de los discursos y las políticas de odio. Este fenómeno, cuyo origen está en discusión, se compone de expresiones clasistas, machistas y xenófobas, que generan un clima de inestabilidad, agresividad y violencia, a partir de la adquisición de una renovada legitimidad para circular por medios de comunicación, redes sociales y el espacio público en general.
Lo que damos por hecho en los términos de convivencia democrática en nuestro país, se organizó sobre una serie de acuerdos: el rechazo al autoritarismo y el terrorismo de Estado, la vigencia plena de los derechos humanos, y la democracia representativa como forma de gobierno.
Sin embargo, de un tiempo a esta parte, hemos visto surgir discursos y prácticas políticas y sociales que vienen a cuestionar radicalmente los acuerdos y los márgenes que definen aquello posible a decir de manera legítima en democracia. Sea por reacción a las conquistas democráticas o las incertidumbres que genera la pandemia de COVID-19, la irrupción del odio, como afecto-político, como discurso social y como práctica política, establece una forma de intervención en el espacio público que no solo se propone la segregación de un grupo de personas por identidad, sino que pone en duda la posibilidad de la deliberación democrática (en su más amplio espectro) como forma de organización de la vida en común en nuestra sociedad (Taricco e Ipar, 2019)
Ahora bien, ¿por qué decimos que estos discursos lindan con los límites de la democracia? La política es el ámbito de resolución de los conflictos y la democracia lleva implícita la noción de alternativas diversas con las cuales identificarse. Como expresa Chantal Mouffe “la democracia existe en la medida en la que hay confrontación de adversarios” (2006, 105). Sin embargo, las confrontaciones antagonistas se encuentran encuadradas, institucionalizadas en las democracias en pos de la lucha agonista por la hegemonía. En los conflictos de tipo agonista, el adversario es un otro legítimo, se reconoce su derecho a defender sus ideales a través de las elecciones libres (Errejón y Mouffe, 2016). Las discrepancias se dirimen dentro de las instituciones. El conflicto antagonista no se evapora, sin embargo “el agonismo es un antagonismo institucionalizado” (2016, 55). Los discursos violentos se basan en la concepción totalitaria, que apunta a la idea de una posible sutura del conflicto político y tiene como bandera la negación de la pluralidad en pos de la unidad. Tienen como centro la búsqueda de anulación, la antipolítica, la retórica del terror, la eliminación del otro visto como un adversario con el cual no se debate ni dialoga sino se lo calla, se rompe el reconocimiento del otro como adversario legítimo. Existe entonces un corrimiento del conflicto agonista propio de las democracias modernas hacia un discurso antagonista que fractura los acuerdos democráticos institucionalizados.

Esta situación supone a priori dos grandes riesgos para el mediano y largo plazo. El primero es que en nuestro país la democracia perdure en tanto sistema político institucional pero que crezcan las prácticas sociales autoritarias y violentas. Si esto sucede no se lo puede catalogar apenas como una contradicción, sino más bien como una escisión de forma y contenido. La democracia cobra su mayor vigorosidad cuando se expresa en las prácticas sociales, concretas y cotidianas de la ciudadanía.
El segundo riesgo supone que no solo crecen las prácticas sociales autoritarias, sino que también se deteriora de forma significativa el complejo institucional democrático. Esto implica poderes que dejan de funcionar o la hacen de forma parcial y arbitraria. Se rompe el equilibrio y la división de poderes. Un claro ejemplo es la discusión actual en torno a las estrategias para desarrollar un poder judicial independiente alejado de los fines extrajurídicos.
La apuesta debe ser construir una democracia futura vigorosa y de alta intensidad. Esto supone una ciudadanía protagonista en la deliberación de sus asuntos comunes, ejercer la ciudadanía es ser parte de la polis, y para sentir que la palabra y la acción de cada individuo de cada grupo social vale, es necesario elaborar nuevos espacios de participación popular.
Nos encontramos en lo que García Linera (2020) ha dado en llamar “suspenso táctico”. El orden lógico de las sociedades, la democracia y de la estatalidad se encuentra en pausa, la crisis ha hecho estallar las categorías con las que solíamos construir y analizar nuestras realidades (García Linera, 2020). Es por lo tanto el momento para la disputa por el sentido común hegemónico y dar un salto cualitativo hacia una democracia de alta intensidad.
En América Latina contamos con el privilegio de tener en la memoria colectiva reciente una variedad caleidoscópica de experiencias populares que, en pleno siglo XXI, consiguieron conquistar por la vía democrática el gobierno del Estado. Cada una de las experiencias nacionales, y de conjunto la experiencia de integración continental, con sus aciertos y errores, trazaron un sendero que hoy nos permite contar con una mirada más concreta y precisa sobre las posibilidades de transformación que se dibujan en el horizonte.
El objetivo aquí es renovar consensos y definir qué tipo de estatalidad queremos construir y profundizar las agendas de la democracia por medio de instituciones que vuelvan a encauzar el conflicto antagonista en uno agonista en pos de la definición del bien común. La apuesta por un nuevo contrato ciudadano también implica negar la vinculación entre la democracia y el completo acuerdo, la total identidad que ponga fin a las diferencias y al conflicto entre un nosotros y un ellos. Democratizar el espacio público requiere del fortalecimiento de los procedimientos de encauce de las diferencias partiendo del reconocimiento de la multiplicidad de lógicas sociales y asumiendo que se trata de una disputa infinita, de continua renegociación por los posicionamientos sociales, pero de articulación sobre la base de una democracia pluralista.
En la pandemia actual pareciera que la sociedad ha ido más rápido que los procesos de reflexión al respecto. La disposición del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, y ante la pausa de las instituciones formales de representación y participación, generó el espacio para la emergencia de nuevas instancias de debate y articulación para responder a la crisis. Se crearon espacios de participación para fomentar el debate y la creatividad para elaborar salidas con justicia social a la crisis (Annunziata, 2020). Esto implica un nuevo paradigma que corre los espacios democráticos, profundiza la participación creándose desde abajo y revaloriza la figura del ciudadano por sobre la del vecino entendido en términos individuales. Como explica Rocío Annunziata (2020), “la concepción mayormente administrativa de las instancias de participación que surgen ‘desde arriba’ se corresponde con formatos de participación fragmentada (…), cristalizándose en inquietudes poco diferenciadas de reclamos individuales” (Párr. 9). Se nos presentan así novedosos momentos de profundización democrática que van más allá de la democracia liberal formalmente entendida.
Siguiendo a Mouffe (1992), es necesario pasar de la individualidad al concepto de ciudadanía, identificado con la idea de república, donde se aceptan las reglas impuestas por el régimen en la consecución de sus objetivos particulares.
La construcción del sujeto político debe comprender la noción de interés común y la subscripción a determinadas reglas de conducta. Es necesaria la elaboración de una “cadena equivalencial” (Laclau, 2016), bajo el principio de la equivalencia democrática, que agrupe las diversas demandas y reconozca la necesidad de la radicalización de la democracia en pos de la construcción de una identidad política común en tanto ciudadanos de una democracia radical. Dicho proceso podrá dar fin a la dicotomía entre libertad y derechos individuales y comunidad política (Mouffe, 1992), reconociendo que el ejercicio de los derechos democráticos no puede llevarse adelante de manera aislada, sino solo en comunidad y colectivamente. Es necesario recuperar la visión de la sociedad como conjunto.
La reapropiación de los conceptos de libertad y equidad hacia la nueva construcción de un sujeto ciudadano implica el fin de la concepción abstracta y universal de lo público en oposición al dominio de lo privado, así como de la comprensión del agente social como sujeto unitario, en pos de uno en el cual se reconozca el entrecruzamiento de posiciones subjetivas que lo construyen discursivamente

El papa Francisco retoma las consignas desarrolladas en la revolución francesa “Libertad, igualdad y fraternidad” para afirmar que este debe ser el siglo de la fraternidad. Frente a las sociedades del descarte que se asientan en una política sistemática de expulsión y de violencia simbólica y material hacia los sectores más empobrecidos, ser fraternos es justamente reconocer al otro como un igual.
En este sentido, reconocernos en tanto ciudadanos integrantes de una república, de una casa común y protagonistas de los procesos es reconocer que nadie se realiza en una comunidad que no lo hace y que la consecución de los propios intereses no puede darse de otra forma sino comunitariamente.
El autor es Sociólogo y Abogado. Docente de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y director del Centro de Pensamiento y Formación Génera (Argentina).












